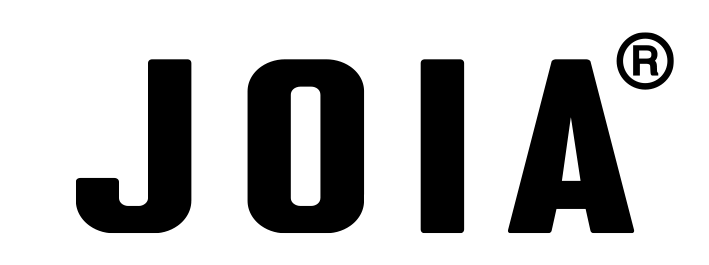A fines de los noventa, cuando todavía firmaba como Mufer, Felipe Retratos, así tal cual chapa artística sin adornos demás comenzó a escribir su nombre en los muros del barrio. El graffiti fue su escuela inicial: ahí aprendió el ritmo, la improvisación y la libertad del trazo. Con el tiempo, ese aprendizaje callejero lo transformó en lo que muchos hoy llaman “el retratista de los chilenos”, un artista gráfico capaz de capturar rostros e historias desde la periferia. De su padre —aficionado al óleo y asistente de un pintor retratista en los setenta y ochenta— heredó la calma del dibujo y la mirada precisa. Su formación fue autodidacta, nutrida por referentes como Raice, Nebs Pereira y Joé, y en 2017 amplió su práctica al tatuaje, donde perfeccionó el control sobre la línea, el color y la piel. En esos años, la calle era más que un espacio: era su taller y su inspiración.
Con el tiempo, Felipe Retratos se abrió paso a los rostros, ahí donde nacen y se encuentran las miradas. Comenzó retratando personajes de la cultura gringa —Hulk, Garfield, Mickey— y figuras históricas como el poeta bohemio Pablo Neruda, explorando la representación del retrato humano en los muros de la periferia: superficies que miran hacia calles de tierra, techos de zinc, vivienda social y tendidos eléctricos. A veces una plaza, una antena de DirecTV o un muro descascarado acompañan la escena, en contraste con los mundos ideales que la pintura en aerosol fija en la pared. Ese tránsito marcó su paso del grafitero al retratista realista, del impulso callejero al oficio artesanal, perfeccionista y dedicado. En 2013 decidió vivir del arte, no fue fácil, asumiendo el muro como su espacio vital: una superficie donde técnica, memoria y afecto se funden con el entorno. Sus obras respiran el polvo del barrio, el olor a pintura fresca, el eco de los autos y los perros, el pulso cotidiano de las poblaciones donde el arte y las pinturas se mezclan con la vida.


En la obra de Felipe Retratos, sus pinturas adquieren una dimensión social, espiritual y también ritual. Sus necromurales, levantados en las poblaciones periféricas de Santiago, se inscriben en una tradición de culto popular y devoción que recuerda a las animitas: huellas luminosas que dialogan con los vivos. En esos muros aparecen rostros de jóvenes caídos, vecinos recordados, personas queridas que se fueron antes de tiempo, porque la muerte nunca llega cuando se la espera. Entre pasajes estrechos, muros de block y fachadas sin terminar, cada pintura quiebra el paisaje urbano al encender el concreto con la luz de un rostro. Palabras, retratos y símbolos del goce y la vida material conforman santuarios paganos y populares, donde el que no está habla y los vivos lo evocan. Estas imágenes, monumentales y precisas, convierten la calle en altar y la pérdida en comunidad.
“Retratar a una persona, a un ser querido, a un familiar, a un compañero o amigo es, para mí, una de las cosas más importantes y uno de los desafíos más grandes en mi obra. Es una responsabilidad tremenda, porque si hago una flor y cambio un pétalo sigue siendo una flor, pero si altero un rasgo, ya no es esa persona. Cuando el retrato llega a la calle genera una serie de emociones, como melancolía, tristeza, alegría, entre otras tantas, según el contexto. Siento un compromiso muy grande con las familias, con los vecinos; para ellos es volver a estar un momento con su ser querido. Por eso pinto con mucho respeto”.

“Retratar a una persona, a un ser querido, a un familiar, a un compañero o amigo es, para mí, una de las cosas más importantes y uno de los desafíos más grandes en mi obra”

En la periferia santiaguina, los muros se vuelven lugares sagrados, de devoción Entre rejas torcidas y calles polvorientas, cada retrato devuelve presencia y emoción a quienes el tiempo borró. La pintura consagra, repara y convierte la calle en un cementerio visible, una ofrenda colectiva levantada frente al olvido.
“En cuanto a las emociones, con los años ha cambiado la reacción de la gente. Antes decían ‘se parece’, ahora dicen ‘es igual, es él’. Hay lágrimas, sonrisas, nostalgia. Es como volver a estar con esa persona un momento a través de la pintura. Más allá del resultado técnico, lo importante es lo que transmito. Para muchos, ese mural se vuelve un lugar de encuentro, un altar. No todos pueden ir al cementerio, pero pasan por ahí y lo saludan y lo saludan como si estuviese presente. Eso me hace entender que mi trabajo no es solo pintura: es memoria viva, un puente entre la ausencia y la presencia”.

En los necromurales de Felipe, cada fondo amplía la historia del retrato. Colores intensos dialogan con el polvo y el ruido del barrio. Autos, paisajes y cielos encendidos completan la imagen. En las poblaciones, los muros no enmarcan: sostienen. Allí, la pintura respira junto a las casas, los postes y la gente.
“En cuanto a lo que acompaña a los murales, fue algo que fui proponiendo. Hasta el año 2020 mis fondos eran celestes, con nubes, palomas y pasto, lo más clásico. Pero desde el mural de Chavalillo todo cambió. La familia pidió una escena relacionada con Estados Unidos, el auto que él tuvo y la Estatua de la Libertad, que representa también la libertad que muchos muchachos anhelan. Desde ahí se fue haciendo una tendencia y yo mismo empecé a proponer ideas: ciudades, países, vehículos, lugares que los representaban o que la familia quería recordar. Trato de buscar imágenes con atardeceres intensos, cielos morados, anaranjados, para que el retrato resalte, para que el fondo y el rostro se acompañen, se hablen, se miren”.
Para el artista, el borrado de los murales no es solo una acción política, sino un acto de violencia simbólica e iconoclasta contra la memoria popular. Sus necromurales, nacidos desde las calles y esquinas de la periferia, incomodan al poder porque humanizan lo que se intenta invisibilizar. Su postura es clara: borrar un muro no borra una historia.



“Trato de buscar imágenes con atardeceres intensos, cielos morados, anaranjados, para que el retrato resalte, para que el fondo y el rostro se acompañen, se hablen, se miren”


“Han borrado muchos de mis memoriales, más de seis o siete, y eso, de algún modo, quiere decir que el trabajo es bueno: se parece tanto a la persona que la autoridad logra identificarla y la quiere eliminar. Pero al hacer eso no eliminan los problemas de fondo que ellos quieren borrar. En la población he visto la otra cara, la otra realidad, la que las autoridades o el empresariado no ven. Yo veo el lado humano de las personas que viven en la población: del trabajador, del que hace sus cosas legales e ilegales, pero he conocido el corazón de esas personas. Me han abierto las puertas de su casa, de su corazón, y para mí eso es súper importante y sagrado. Entonces, lo que hacen las autoridades al borrar un mural solo genera rechazo y repudio. No solucionan un problema de fondo que podamos tener en nuestras poblaciones.”
Felipe proyecta llevar sus necromurales más allá del muro: una exposición o un libro que preserve esas imágenes antes de que el sol, la lluvia o la censura las borren. Su trabajo no busca consagrar la muerte, sino afirmar la vida que persiste en cada rostro. En los muros de la periferia, la pintura se vuelve resistencia, archivo y latido común.